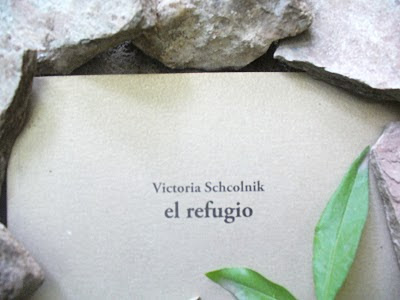Ciudad Gótica. Ensayos sobre arte y poesía. Nueva York 1985-1994, María Negroni. Bajo la luna, 2007.
por Sergio Pereyra
Antes de comenzar, una advertencia a los lectores ávidos de novedades: el libro de María Negroni del que nos ocuparemos en esta nota fue publicado originalmente en el año ‘94. Entonces, se preguntará el mencionado lector, ¿por qué reseñar un título añejo? Quizás los motivos sean los mismos que obraron su reedición: la vigencia de sus planteos, la calidad de una prosa que hará las delicias, cuando no la envidia, de cualquier poeta [1]. Pero ¿qué es esta Ciudad Gótica? ¿cuáles los temas que la habitan?
En principio, cabría decir que se trata de un libro de ensayos dividido en dos partes. La primera, Melpómene en Manhattan, «incluye crónicas un poco falsas» cuyo «aspecto paseandero esconde mal un ánimo de pelear». Y de eso se trata, de textos que practican el pugilato intelectual contra la pauperización de la poesía en pos de su inclusión dentro del mercado de bienes culturales; contra la reducción en Nueva York (lugar desde el que se enuncia, vale decir, la Ciudad Gótica del título) de lo latinoamericano a lo exótico, a lo político… Y Negroni pelea, vaya si lo hace. Escuchémosla: «Quiero ser aún más clara, ejemplificar: no me
 opongo a que Neruda, Allende, Ernesto Cardenal sean aplaudidos (cada uno con sus gustos). Pero que exista una industria (una moda) que sintonice a unos en desmedro de otros, que se fomente lo más folklórico de la producción cultural del continente, me parece detestable…». Pero da su pelea sin elevar la voz. Vale decir, esquiva la falacia vulgar del agravio personal (ciertamente muy común en el mundo «poetil») y se concentra, en cambio, en mejorar sus argumentos. Así en algún pasaje afirma: «También los poemas que se escriben apuestan por las superficies, lo trivial, los exteriores (¿el mercado?), como si la heterodoxia propia del medio (donde coexisten entre otras cosas, la poesía del lenguaje, el furor feminista, las urgencias de la poesía negra y homosexual) favoreciera el uso de un registro cuyos rasgos más visibles serían la impronta confesional, el humor y la informalidad, en el marco de una simplicidad sintáctica y léxica muchas veces apabullante» (el resaltado es nuestro).
opongo a que Neruda, Allende, Ernesto Cardenal sean aplaudidos (cada uno con sus gustos). Pero que exista una industria (una moda) que sintonice a unos en desmedro de otros, que se fomente lo más folklórico de la producción cultural del continente, me parece detestable…». Pero da su pelea sin elevar la voz. Vale decir, esquiva la falacia vulgar del agravio personal (ciertamente muy común en el mundo «poetil») y se concentra, en cambio, en mejorar sus argumentos. Así en algún pasaje afirma: «También los poemas que se escriben apuestan por las superficies, lo trivial, los exteriores (¿el mercado?), como si la heterodoxia propia del medio (donde coexisten entre otras cosas, la poesía del lenguaje, el furor feminista, las urgencias de la poesía negra y homosexual) favoreciera el uso de un registro cuyos rasgos más visibles serían la impronta confesional, el humor y la informalidad, en el marco de una simplicidad sintáctica y léxica muchas veces apabullante» (el resaltado es nuestro).Si Negroni se refiere, como lo hace, a la producción poética de fines de los ‘80 y principios de los ‘90 en EE.UU, ¿por qué entonces su discurso nos resulta tan familiar? Sospecho que esta familiaridad no se debe sino a su acertado diagnóstico (involuntario, se entiende) de los males padecidos más tarde por cierta poesía argentina que oscila entre el puro juego verbal y la más ramplona narrativa versificada. Diagnóstico que la autora realiza apelando a aspectos muy concretos (sintaxis, léxico) que la alejan también de la corriente dominante dentro de la crítica, que puede extenderse páginas y páginas hablando sobre lo que dice la poesía sin detenerse jamás en ellos. Entiendo que puedan salirme al cruce con aquello de que «poesía es lo que se lee como tal», y aunque no practico ningún tipo de fanatismo formalista, no puedo dejar de preguntarme ¿es poesía todo lo que se lee como tal? O mejor ¿da lo mismo la descolorida enumeración de objetos vistos en la góndola del supermercado que la sencilla delicadeza de Roberta Iannamico cuando dice: «hoy llueve finito/ sin parar/ es un día de invierno en medio del verano/ una lluvia de invierno/ con ese recogimiento/ esa serenidad resignada/ adentro de la casa/ laten las vidas/ de todos los que la habitamos/ late la casa viva/ calentita por dentro/ mojada por fuera/ como una semilla/ que va a germinar»?
En cuanto a la segu
 nda parte, La pasión del exilio, se trata de un conjunto de reflexiones en torno a los trayectos bio/bibliográficos de algunas poetas norteamericanas: Bishop, Moore, H. D., Plath, Sexton, Louise Gluck, entre otras; reflexiones que toman como punto de partida la fábula pergeñada por Virginia Woolf en A room of one's own sobre Judith, la hermana de Shakespeare, y sus dificultades al momento de escribir. Negroni, sin embargo, no se detiene aquí, y, munida de su habilidad como narradora, las pone a vivir frente a nuestros ojos. Presenciamos entonces sus dudas, su urgencia de reconocimiento, su desesperación, su dependencia –y la consiguiente necesidad de liberación- de algunas de las más brillantes próstatas de la poesía del siglo XX (Lowell, Hughes, Pound). [2]
nda parte, La pasión del exilio, se trata de un conjunto de reflexiones en torno a los trayectos bio/bibliográficos de algunas poetas norteamericanas: Bishop, Moore, H. D., Plath, Sexton, Louise Gluck, entre otras; reflexiones que toman como punto de partida la fábula pergeñada por Virginia Woolf en A room of one's own sobre Judith, la hermana de Shakespeare, y sus dificultades al momento de escribir. Negroni, sin embargo, no se detiene aquí, y, munida de su habilidad como narradora, las pone a vivir frente a nuestros ojos. Presenciamos entonces sus dudas, su urgencia de reconocimiento, su desesperación, su dependencia –y la consiguiente necesidad de liberación- de algunas de las más brillantes próstatas de la poesía del siglo XX (Lowell, Hughes, Pound). [2]Como cabe suponer el libro está básicamente sustentado en la lectora intensa, atenta y generosa que es Negroni, quien no solo nos presenta nombres y obras no muy conocidas por estos lares del mundo (Lorine Niedecker, Rosmarie Waldrop y Susan Howe), sino que además nos acerca incluso las preguntas que estas poetas le suscitan a ella como hacedora de poesía. Por ejemplo, cuando refiriéndose a las dudas que le ocasiona la obra de Marianne Moore, afirma: «Le reclamo algo más bien congénito…algo que acaso no sé todavía darme».
[1] Para más datos, la autora fue galardonada con el V premio Internacional de Ensayo 2009 por su libro Galería fantástica (Siglo XXI)
[2] En 2007, María Negroni seleccionó, tradujo y prologó una antología llamada «La pasión del exilio. Diez poetas norteamericanas del siglo XX» (Bajo la luna).