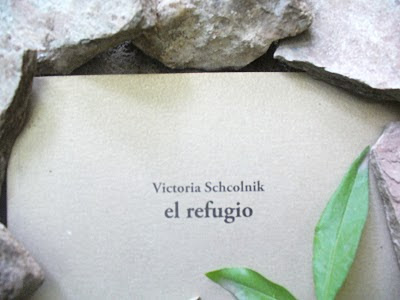(algunos conceptos subjetivos sobre poesía y escritura programática, y una pequeña ética del escritor, escrita por alguien que no se atreve a decir que lo es)

por Damián López*
(Colaboración especial para El Desaguadero)
Me permito empezar estas palabras con un acto simultáneo de soberbia y honestidad: un dato autobiográfico.
En 2008 escribí (convendría decir «se escribió») un poema-libro llamado
loqueporandarentrejuarrozygirondo. Venía de terminar
la otra cara de la almohada y experimenté algo que tal vez much

os hayan sentido: vacío. Ya no tenía nada más para decir. El libro estaba cerrado, y de este lado no quedaban demasiadas palabras (tampoco quedaban residuos, no soy un escritor muy prolífico, y todo lo que había escrito hasta ese momento iba al libro).
Entonces tuve la necesidad de escribir sobre no escribir. Sobre el momento en el que un escritor se define a través de su carencia:
He-Man fue siempre mejor sin su espada, un arma todopoderosa esgrimida por un estúpido sólo conduce a estupideces. Y atravesado como estaba por las dos enormes figuras de
Juarroz y
Girondo, por su poesía, por sus reflexiones sobre la poesía (que en algún punto, son siempre lo mismo), la idea de la imposibilidad de escribir (falaz en sí misma) evolucionó hacia el espacio de la no-escritura, la antiescritura, la poesía tal y como la entiendo por estos días.

¿Cómo puede escribirse sin escribir, o mejor dicho, cómo se puede aniquilar algo por medio de sí mismo? Ensayo una respuesta, a riesgo de crear una ensalada irreconocible de
Barthes, Juarroz,
Foucault y Girondo.
Toda escritura, todo lenguaje, se encuentra al servicio de un poder. Todo lenguaje se define más por lo que prohíbe que por lo que permite. El lenguaje, vehículo por antonomasia, emana un halo de restricciones ideológicas que apuntan al sujeto oyente con la atracción de «lo natural», «lo dado», «lo que va de suyo», «el sentido común».
Para el ser humano, no existe lo exterior al lenguaje, estamos fatalmente atados a su mecanismo. Sin embargo, el lenguaje puede ser vulnerado, puesto en jaque, llevado a su propio margen, desde dentro de sí mismo. El lenguaje puede alcanzar un estado de continua renovación crítica, saltando constantemente ante el menor indicio de petrificación: la escritura (la materialización del lenguaje, entendida como una práctica social sujetante) encuentra su antinomia en la literatura, y más específicamente en la poesía.
La poesía, antes que una escritura, es un HECHO DE LENGUAJE.
La diferencia radica, creo, en que la escritura es un acto de recopilación (con cierto grado de conciencia) de retazos ideológicos siempre ajenos que han sido representados en el lenguaje. Ejemplo evidente: un adolescente habla del firmamento, apenas entendiendo qué es, pero poderosamente sujetado por la idea (ajena) de que las palabras poseen un «índice de poeticidad» que les es natural. Y ni hablar de palabras tan rebalsadas de significaciones superpuestas como «gorila», «metafísica» o «belleza».
La poesía en cambio, es un proceso contrario. No es un acto de liberación
stricto sensu, en tanto no nos liberamos del lenguaje, pero sí involucra liberarnos de una mirada, de una significación histórica y aparentemente inmutable de las palabras, que se nos viene susurrando desde generaciones.
Me animaría a decir que la poesía no es creación (tenemos negada la condición adánica), sino resurrección, invención por medio del despojo, un hermoso estado de pánico ante el pesado compromiso de nombrarlo todo nuevamente, pero sin disponer de una manera o materia distinta. Atrapado entre el sacro imperio del significado y la novedosa dictadura del significante, el escritor propone el carnaval, la subversión de todo lo establecido: el poema es un universo en el que cada elemento se define por sí mismo en virtud de ese instante en el que existe.
Confieso que después de la palabra «universo» venía un adjetivo, aunque finalmente no pude decidirme por ninguno.
¿Universo cerrado? La poesía es permeable por propia elección: se deja andar, no se molesta con interpretaciones despegadas de la germinal, porque la libertad es-en-ella, y la subversión abarca la interpretación (concuerdo con Eco que la interpretación es una parte del proceso generativo de la poesía, en tanto enunciado). El carnaval de los lenguajes rompe con el camino unívoco que el lector debe desandar hacia el sentido único, como una especie de Hansel/Gretel siguiendo las migas del banquete del autor omnipotente.
¿Universo estable? Sin duda que no: la inestabilidad de la poesía da cuenta de su carácter continuamente experimental, marginal, outsider. Lo poético pende de un hilo extraño y polimorfo, inasible e indestructible, esquivo pero no utópico. En constante mutación, abdicando de sí misma ahí donde algún poder la ha enrolado a su discurso, la poesía «desequilibra», en el sentido más futbolero de la palabra, aun cuando mi nulo interés por los deportes no me permita comprenderlo del todo.
¿Universo sólido? La solidez es algo que reclamo más que la belleza: un poema no merece la salvación por uno sólo de sus versos. Un libro de poesía no debería ser un conjunto caprichoso de poemas. Creo en que el poema es un cuerpo vivo, un organismo que no puede subsistir si no es entero, en su plenitud. Y esto no pasa por la belleza, sino por la solidez: un poema que pierde su peor verso y pierde su sentido, es un poema bien logrado (un poema como una casa de naipes, diría un poeta amigo). Es más, creo que no hay versos buenos y malos en un poema, sino momentos de mayor o menor crisis y goce, pero ese vaivén no es otra cosa que obviedad. Y si muchos autoproclamados escritores pudieran entender que no toda frase debe ser escrita para ir al bronce o a la portada del diario, la poesía gozaría de una existencia un poco más saludable.
Y en este momento empieza a tallar el concepto de
escritura programática.
Estoy casi seguro de que todos los escritores escriben por alguna necesidad: necesidad de expresar sus sentimientos, o de resultar intelectualmente interesantes, de salvarse de la locura, o simplemente necesidad de arrogarse una chapa que les provoca un placer escondido, morboso y húmedo. Y en la medida en la que esa necesidad es atendida, evoluciona y se manifiesta, nos vamos incorporando a ciertos “tipos” de escritor: el escritor compulsivo, libreta en mano/mundo adelante, el que cuenta sus poemas y se alegra estrictamente de que el número crezca, el que publica compulsivamente, el tímido que no lee, el snob que confunde incomunicación con hermetismo, el ingenioso, el imitador, el tipo laburante, el que ama su oficio de palabrero.
Obviamente, las pretensiones y las ideologías que sustentan a cada uno de estos dizques arquetipos se encuentran a universos de distancia. Sin embargo, creo que el concepto del “programa de escritura” nos une a todos, aunque a simple vista parezca una hermosa estupidez.
Un programa (en el sentido de
lo estipulado, lo por venir) es algo así como aquello que regula, encauza, el desarrollo poético durante cierto tiempo. Resulta, sin dudas, un concepto demasiado ambiguo, que tal vez puede definirse mejor por ahora por lo que NO es: no es una pulsión (ya sea escribir como forma de lucha social, o por el mero objetivo de acumular textos); no es una intención (conmover, deleitar, shockear, «elevar el espíritu»); puede no ser una decisión en tanto alguien puede desarrollar un programa sin proponérselo, tal como me pasó a mí con lo que posteriormente se convirtió en mi primer libro. La sensación de vacío que comentaba anteriormente no era respecto de la escritura en general, sino del programa de escritura específico del libro: yo no tenía nada más para decir, respecto de ese tema y en los términos estéticos en los que lo había hecho.
Un programa de escritura vendría a ser entonces una serie más o menos consciente de premisas que permite encauzar el quehacer poético hacia un producto sólido, estable. Premisas que pueden abarcar lo temático, lo estético, lo lingüístico, lo gráfico, etc.
[1]
Ya van a saltar los fundamentalistas a decirme que muchos poetas escriben siempre sobre los mismos temas y más o menos con el mismo estilo (Juarroz como uno de los principales exponentes). Estamos de acuerdo, pero no del todo.
Tal vez me encuentre demasiado imbuido de una cierta mirada sobre la literatura sanjuanina, pero debo plantear aquí un doble riesgo que corre la poesía por estos días. Por un lado, existe una peligrosa cantidad de «escritores» y «poetas» que dedican su tiempo exclusivamente a la producción de obra, abandonando la reflexión estética, el debate, la lectura (teórica y literaria), el análisis, la crítica; escudados en que «escriben lo que sienten» (los más pacatos) o en que «el arte no se explica» (los snob-herméticos), o simplemente acostumbrados al ritmo impuesto por ciertos encuentros de escritores, donde hay 5 minutos por autor, 40 autores, felicitaciones automáticas, aplauso de foca y, con suerte, alguna charla interesante de trasnoche.
Por otro lado, existen criticólogos crónicos que se dedican a ejercer el tirabombismo impune (y muchas veces cobardemente anónimo). Estos especímenes también abundan: practican la bohemia desde la comodidad de su ropa, libros y tranquilidad compradas por papá y mamá; vapulean los espacios académicos a los que no son capaces de sobrevivir, o a los que no son capaces de interpelar de manera legítima por pura cobardía; todo lo que no se amolde a su nihilismo adolescente es tratado de «establishment», mientras que su producción se reduce a unos cuantos versos incomprensibles salvo para dos o tres allegados, entre los cuales no falta el que halaga sin comprender, por no correr el riesgo de resultar descastado.
Entre estos dos polos, el oficio de la poesía se ve seriamente vulnerado, y pierde dos de sus factores troncales: auto-reflexión y comunicabilidad.
Y tal vez la escritura programática, tal como la entiendo (apenas) sea un punto de fuga posible para esta dicotomía: experimentar libremente, pero sobre la base del conocimiento y la claridad conceptual; componer un libro de poesía y no producir un amontonamiento de poemas; mantener vivo el debate, pero sustentarlo con una obra coherente con nuestros postulados; producir constantemente, pero prestando atención a cada paso dado; entender la estética y el estilo como procesos mutantes, poblados de capítulos que se cierran sobre sí mismos para dar lugar a otros más o menos distintos; pensar el oficio de la poesía no como una escritura «por deporte», sino como el desarrollo de un cuerpo orgánico; ¡leernos! ¡Entablar el diálogo! Animarnos a ser una comunidad que se hace cargo de su tiempo y de su lugar en la historia de la poesía. Ser capaces de pararnos en la fisura, animarnos a no negar nuestro perfil delirante ni nuestro perfil seriote, ser burgueses bohemios, docentes anarquistas, poetas que desean tener un plasma de 50 pulgadas para ver el mundial.
Por eso la poesía es para mí una revolución cotidiana. Porque implica pararse frente a la vida de una manera específica, militando por el valor del lenguaje, por una mirada que permita observar el revés de las cosas, donde reside su cara más perversa. Creyendo en la omnipresencia de la poesía, buscándola en todas las voces, devolviéndole a la gente el derecho a ejercerla y a consumirla, pero planteando siempre las responsabilidades que es necesario asumir.
En la actualidad, corremos el peligro de convertir la poesía en un ejercicio de escribir para escritores. No existe UNA manera de ensayar una salida, pero es necesario que todos los que decidimos esgrimir la palabra como medio de conocimiento, de comunicación y de transformación del mundo, reflexionemos sobre cómo convertir poesía en acción, acción en vida misma.
*Nació en Rosario (dentro y fuera de Santa Fe) en 1983. Desde 2003 reside, por razones hormonales, en San Juan, donde cursa la carrera Licenciatura en Letras (aunque en realidad no cursa, le faltan 2 materias, entonces va sólo cuando es estrictamente necesario), y ejerce como padre, amo de casa, sonidista, músico, corrector, yerno y otras yerbas, no por jactancia de la variedad, sino por redonda obligación.
Ha publicado la otra cara de la almohada (poemas, elandamio ediciones, 2008).
Actualmente trabaja, con fiaca admirable, en un libro consistente en tres poemarios en serie:
loqueporandarentrejuarrozygirondo/ loqueporvolvercaminando/ loqueavecesperonotanto.
Como músico, se encuentra en pleno desarrollo de "músicaparaeltrance", un proyecto antojadizo y sin propósito, del cual algunos fragmentos ya han salido a la luz.
Parte de su material (el que todavía no puede ser vendido) puede encontrarse en su blog, desconfianzacrónica, en los blogs de amigos compasivos que tal vez lo publican, o en blogs enemigos donde se infiltra descaradamente.
[1]Reconozco que el concepto de “escritura programática” o “programa de escritura” debería ser más desarrollado, y parece en este escrito un capricho de alguien que se jacta de generar terminologías inútiles. Pero lo cierto es que a medida que se me fue esbozando en la cabeza, pude ir encontrando huellas de circunstancias similares en otros autores, con los que comparto al menos la generación.
Tal vez a través de la lectura de ciertas producciones el concepto pueda explicarse mejor que en estas breves palabras. Por ello sugiero, recomiendo, arrimo, propongo, impongo descaradamente o tiro sobre la mesa como al descuido los siguientes libros:
- «Muñequitachocadora» de Eliana Drajer (Ediciones del Suri Porfiado, 2009)
- «Operación Claridad» de Valeria Zurano (Ediciones Ramos Conspira, 2009, disponible para descarga gratuita en buscandoeltiempoperdido.blogspot.com)
- «Primera persona» de Hernán Schillagi (Ediciones Culturales de Mendoza, 2009)
- «loqueporandarentrejuarrozygirondo» (disponible para descarga gratuita en desconfianzacronica.blogspot.com)
La lista continúa, obviamente.