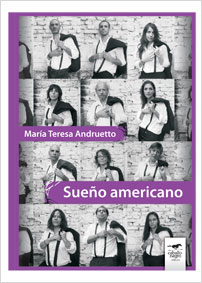|
| Fernando G. Toledo (Foto: Camila Toledo) |
«El
público mendocino se deja siempre avasallar por la poesía»
Celebrar
la palabra y también el silencio, un festival poético implica estas acciones y
las hermana. Pero también representa el encuentro de personas que van a
compartir el goce de conocerse «cara a cara» más allá de la lectura y
conocimiento de una obra o el contacto virtual. Además, un festival es,
necesariamente, presentación, puesta en escena. Los poemas se ponen de pie,
salen de la intimidad del papel para prodigarse entre los asistentes.
 |
| Click en la imagen |
–¿Cómo surge la iniciativa de realizar este Festival?
–Desde hace
unos cinco años venimos acunando la idea de un festival con Hernán Schillagi,
eterno compañero de correrías poéticas. La intención surge más o menos en los
tiempos en que abrimos la revista El
Desaguadero, y forma parte del mismo afán que nos ha llevado también a
insistir con una editorial de poesía, como Libros de Piedra Infinita, y con
otros proyectos que están por ahora durmiendo el sueño de los justos. Pero
habíamos llegado a un momento en que teníamos a disposición de nosotros la posibilidad
de tomar contacto con muchos poetas que admirábamos y quisimos entonces hacer lo
que se hace en otros lugares pero no se hacía en Mendoza: celebrar la poesía
con un encuentro de poetas. Lo propusimos hace mucho a Fabricio Centorbi, quien
fue el primero que se sentó a escucharnos, cuando estaba al frente del teatro
Independencia. Es que nuestra idea primigenia era que esa sala fuera sede del
festival junto con otros lugares de la provincia. La cuestión se mantuvo así,
en mero proyecto, hasta que este año las autoridades de Cultura se animaron a
hacerlo. Centorbi ya sabía de nuestro trabajo, había leído nuestro proyecto y
supongo que consideró tenía la seriedad suficiente como para darle salida a
través de un ente oficial. Y así fue.
–¿Por qué 2013 es un momento
oportuno para hacer este Primer Festival de Poesía? ¿Qué condiciones están
dadas hoy que antes no existían?
–Creo que se conjugaron
muchas cosas. Por un lado, al menos desde que nosotros propusimos el festival
hasta ahora, otras provincias también se animaron a tener su propio festival.
Este género, aun siendo lateral, es uno de los que mejor se ofrecen para lecturas
en voz alta, que combinadas con otras actividades pueden conformar una
propuesta inmejorable, sobre todo en el marco de una feria del libro. La
condición que se dio ahora tiene que ver, en fin, con la decisión de hacerlo de una vez por todas. Supongo que no es fácil
apostar por un festival así, y siempre habrá reticencias: los poetas no suelen
ser los autores más populares de la literatura y hacer un esfuerzo económico y
estratégico para convocar a poetas de diversas latitudes sólo puede decidirse
cuando uno confía en el valor enriquecedor que puede tener, desde unas
variables que no involucran ni la resonancia mediática, ni la convocatoria
multitudinaria: tiene que ver con el mero aporte estético que nuestros grandes
poetas pueden brindar con su presencia y su obra. A la toma de decisión por
parte del gobierno (un particular no puede hacerse cargo de un festival así, a
menos que le sobre el dinero), se suma un hecho que podríamos llamar «conocimiento
del campo»: yo participé este año, como poeta invitado, de dos festivales
internacionales de poesía, el de Buenos Aires y el festival itinerante
Abbapalabra, que pasó por Mendoza. Cada uno me proporcionó experiencias
importantes para terminar de darle forma a esta primera edición de un Festival
de Poesía en Mendoza. Los compromisos personales no le permitieron, sin
embargo, a Hernán participar de la organización, del trazado, de la elección de
nombres y de todo lo que representa la dirección del festival, pero el impulso
ya lo habíamos dado juntos e igual me animé a hacerlo realidad.
–¿Quiénes colaboran con vos en
este proyecto?
–En esta
ocasión muchos han colaborado. Primero, Marizul Ibáñez (ministra de Cultura) y
Fabricio Centorbi (subsecretario de Gestión Cultural) con la decisión. Luego,
Leonardo Martí con el trabajo abarcador de la Feria del Libro 2013, en la que
está inserta el festival. Y luego Carlos Levy, quien ha ejercido como asistente
de dirección y ha trabajado mucho a la hora de establecer contactos con algunos
poetas y en la propuesta de otros. Virginia Oviedo (del ministerio) y mucha
gente que trabaja en la feria, terminó de cerrar el círculo. A ello se suma
todo el trabajo de asistencia que tiene gente más cercana a mí, como mi esposa
Romina Arrarás, quien me acompañó al festival de Buenos Aires y también pudo
empaparse del funcionamiento para colaborar en infinidad de cuestiones. Schillagi
mismo ha servido de consejero en ocasiones, así como la poeta Marta Miranda.
–¿Quiénes serán los invitados
extranjeros y nacionales?
–La lista de
participantes es excelente. Me gustaría decirlo de un modo en que ese elogio no
se transfiera a mí: la excelencia tiene que ver con la obra poética de cada uno
de los invitados, a quienes yo simplemente he posibilitado que confluyan entre
el 26 y el 29 de setiembre en Mendoza. Lo digo como cualquier amante de la
poesía, que no puede menos que alegrarse por saber que estarán en nuestra
provincia brindado recitales nombres como los de Ernesto Cardenal (Nicaragua); William Agudelo Mejía (Colombia);
Jorge Leonidas Escudero (San Juan); María Negroni (Santa Fe); Santiago
Sylvester (Salta); Claudia Masin (Chaco); Luis Benítez y Gabriel Cortiñas
(Ciudad de Buenos Aires); Leandro Calle (Córdoba); Arturo Volantines (Chile); Graciela Aráoz y Gustavo Romero Borri (San Luis); Ricardo Luis
Trombino, Reyna Domínguez, José Casas y Alfia Arredondo (también de San Juan);
Víctor Condal Nobre (Portugal-San Juan) más los mendocinos Mercedes Araujo,
Bettina Ballarini, Patricia Rodón, Rubén Valle, Dionisio Salas Astorga, Omar
Ochi, José Luis Menéndez y el propio Schillagi.
–¿Qué criterios utilizaste a la
hora de seleccionar quiénes vendrían?
–Hay muchos
criterios en juego. Hay uno y principal, y corresponde a algo «vaporoso» para
una consideración objetiva como es la valoración estética de la obra de cada
uno de los invitados. Fueron elegidos poetas que tienen obras que me parecen
muy valiosas, cada uno en su estilo: si otro fuera el director del festival y
siguiera ese primer criterio, seguramente no todos los nombres coincidirían.
Pero también hay un afán federalizador (que haya representantes de varias
provincias argentinas), que influyó en las decisiones. Por supuesto entró
también en el juego un tema de agendas, ya que hay poetas que no podían venir
aunque estaban dispuestos y por ende pasamos a otros que tenía en una lista y
que sí podían. También fue importante pensar en que este festival es sólo el
primero, un capítulo de algo que pretende instalarse en Mendoza (jamás lo vería
como algo que se agota en una sola edición: cada año deberé convencer a quien
tenga ánimos de apoyarme que hay que seguir haciéndolo): así, siguiendo los
mismos criterios que te dije, la lista podría ser enorme, pero habrá nuevas
ediciones y por suerte hay muchos poetas, tanto en Mendoza como en todas partes
como para conformar nuevas ediciones. También hay que decir que hubo,
finalmente, límites económicos: quedaron afuera poetas que deseaba participasen
pero que, por ahora, resultó imposible invitar por una cuestión presupuestaria.
–¿Cómo reaccionaron los poetas
convocados ante la invitación?
–Por suerte,
de manera irresponsable (risas). Quiero decir con esto que pusieron por delante
su enorme amabilidad y sus deseos por visitarnos, confiando en alguien como yo,
que jamás había organizado un festival poético en una provincia que jamás había
tenido un festival de estas magnitudes. Muchos de ellos lo hicieron, sí, porque
me conocían, o porque conocían a Carlos Levy. Otros, simplemente, lo hicieron porque
son tan generosos como para compartir con los mendocinos su hermosa obra.
–¿Qué poeta te sorprendió más con
su aceptación a participar?
–Sería
injusto mencionar sólo a alguno. Son muchos de ellos poetas de enorme
prestigio, que han transitado muchos festivales y que tienen muchas ocupaciones
además de la más importante: escribir lo que escriben. Aun así se sumaron a la
aventura. Sí puedo dar ejemplos: Mercedes Araujo (una mendocina que no vive en
Mendoza), se ofreció a pagar su traslado y alojarse en casa de sus familiares
“para que lo que podría haberse gastado en mí se utilice para la visita de
algún otro poeta”. Claudia Masin también propuso hacer un traslado por sus propios
medios. Otros poetas asumirán el costo del alojamiento por más días de
los previstos, también por su cuenta, o de quienes los acompañan. Merced a esas
actitudes, y a otras tantas, los propios poetas a los que nosotros debemos
agradecer por traernos su presencia, su voz y sus versos, ponen más de sí
mismos para estar aquí. Es algo que no me cansaré de agradecer.
–Para organizarlo, ¿has tomado
como referencia otros festivales?, ¿qué rescatás de estas experiencias que
quisieras ver materializadas en este festival?
–Como te
contaba antes, mi experiencia personal tuvo que ver con la participación en dos
festivales internacionales, uno muy distinto del otro, además de un encuentro
en San Luis hace varios años. Pero, por supuesto, desde hace mucho estoy atento
a los diseños de festivales referenciales como el de Medellín o el de Rosario,
más el reciente que comenzó a hacer Córdoba. Aprendiendo de lo que hacen en
cada uno de ellos, le sumé un diseño que pretende tener su propia personalidad,
sin estridencias. Y, de hecho, hay muchas propuestas en lo que yo pretendo de
un festival que en esta primera edición, por ser la primera, no se podrán
hacer, pero espero llevar a cabo con el transcurrir de las próximas entregas.
–Es decir, que siempre la idea es
apostar por la continuidad…
–Sí, porque
confío mucho en lo que puede aportar este festival a una tierra que ha tenido
grandes poetas. Para los poetas locales, que son muchos y muchos de ellos muy
buenos, esto representará una invalorable posibilidad para conocer de cerca la
obra y personalidad de muchos de ellos. Para el público que gusta de la poesía,
lo mismo. Y hay tantos y tan buenos poetas, y tan grande el alimento que puede
ofrecer algo así, que pensar en una sola edición sería pensar con estrechez de
miras.
–¿Qué actividades paralelas se
realizarán en el marco del festival?
–No habrá
actividades «paralelas», todas serán actividades del festival. Sí habrá una «columna
vertebral», que serán las lecturas, los recitales poéticos de los nombres que
te mencioné. Pero habrá muchas otras cosas, muy interesantes: un homenaje a
Escudero, por ejemplo. Una mesa en donde se reflexionará sobre la traducción de
poesía. Los directores de la revista La
Guacha hablarán sobre los 15 años de esta publicación, y serán acompañados
por la gente de El Desaguadero. Habrá
un hermoso homenaje a Teny Alós, recientemente fallecido, y no un homenaje
cualquiera: estará a cargo de sus compañeros de aquel referencial grupo «parapoético»
llamado Las Malas Lenguas. Habrá una presentación de un libro póstumo de ese
gran poeta del tango que fue José María Contursi, y cuya publicación se ha
gestado en Mendoza. También habrá encuentros con escritores, la proyección de
dos películas (Oro nestas piedras, sobre
Escudero, y El jardín secreto, sobre
Diana Bellessi) y, en el año y el mes en que se conmemoran los 40 años de la
muerte de Neruda, un panorama de la poesía chilena que vino después del autor
de Residencia en la tierra. Y habrá
un hermoso cierre musical a cargo de la banda Altertango, que estará
presentando su nuevo disco. Este grupo siempre ha puesto mucha atención a la
poesía de sus letras, y en este disco se incluyen no sólo líricas de algunos
poetas sino también un homenaje a Alejandra Pizarnik.
–¿Qué encontrará el público que
asista?
–Primero
podrá escuchar, en eventos con entrada gratuita, a poetas formidables. Los
escuchará leyendo sus propios poemas, develándonos los acentos y pausas de cada
verso, verá qué poemas eligen y tratará de dilucidar por qué. Podrá acceder,
seguramente, a tener en sus manos libros de esos mismos poetas. Podrá
emocionarse con los homenajes, escuchar las reflexiones que hagan con los temas
propuestos.
–Has participado en numerosos
recitales, encuentros y festivales poéticos en todo el país, ¿qué
características tiene el lector/oyente de poesía mendocino comparado con otros?
–Como no ha
habido, según yo sepa, un encuentro de esta magnitud, hay que decir que el
público se formará también con estos festivales (siempre, como ves, no hablo de
este que es el primero: pienso en una continuidad). Pero lo que yo puedo
atestiguar con lo que han sido mis propios recitales poéticos o los tantos a
los que he asistido, el público mendocino se deja siempre avasallar por la poesía y es,
en ese sentido, un público excelente cuando se dispone a escuchar, cuando
quiere dejar alimentarse.